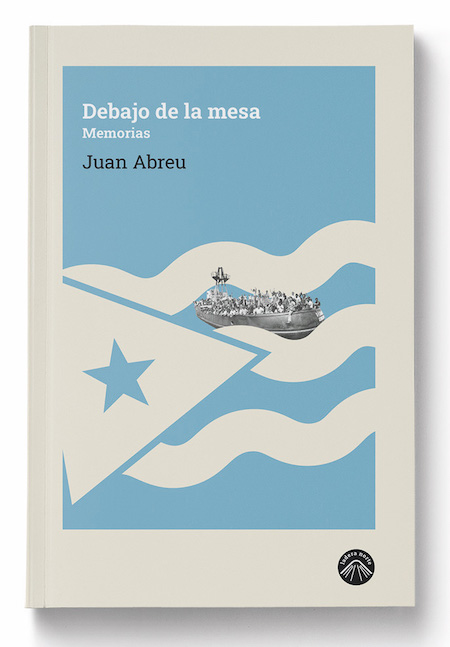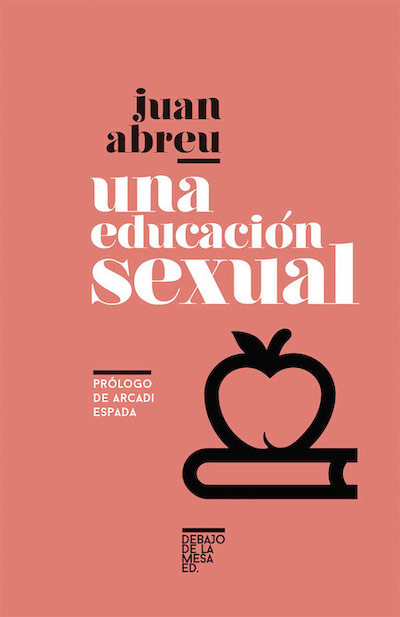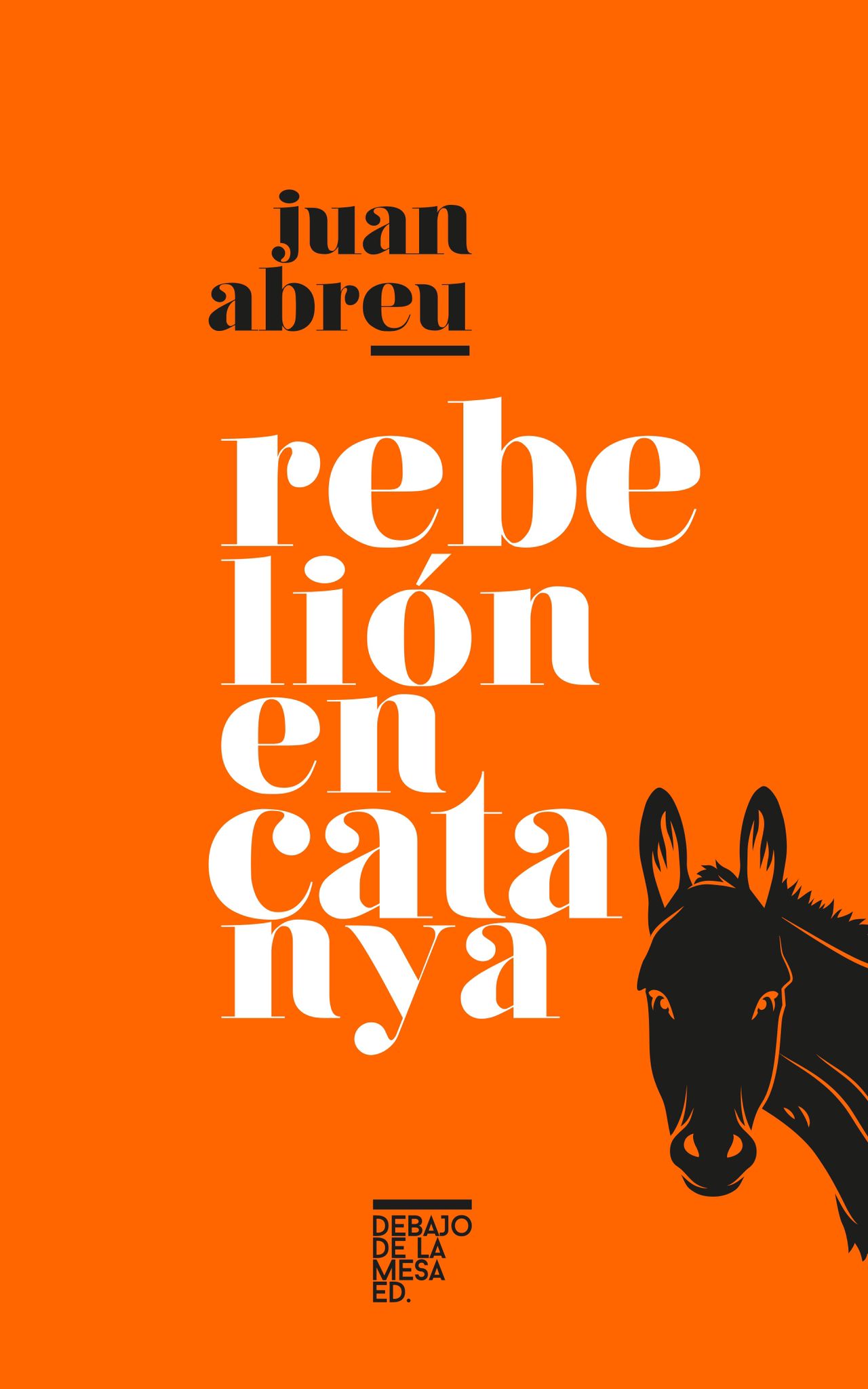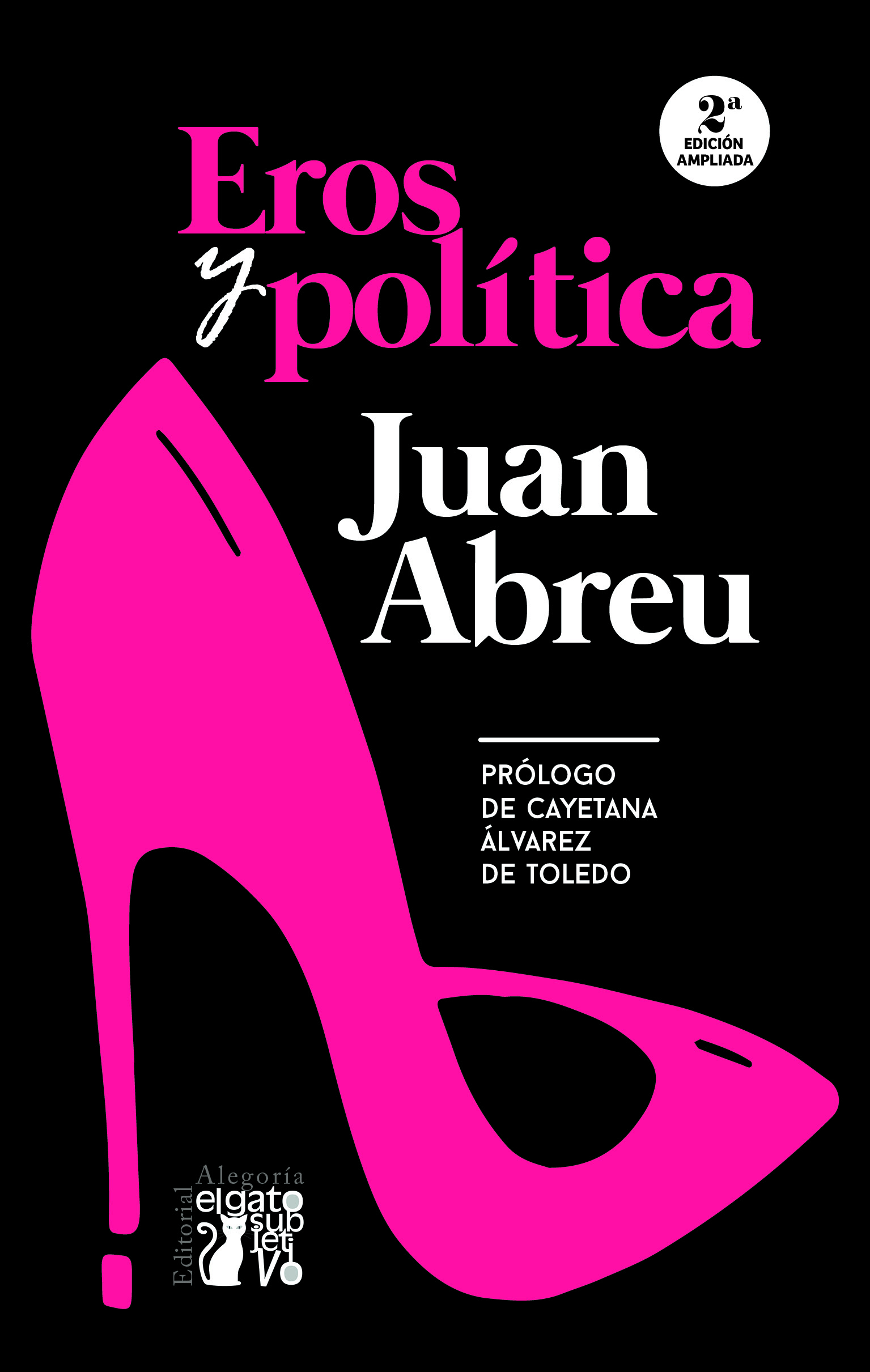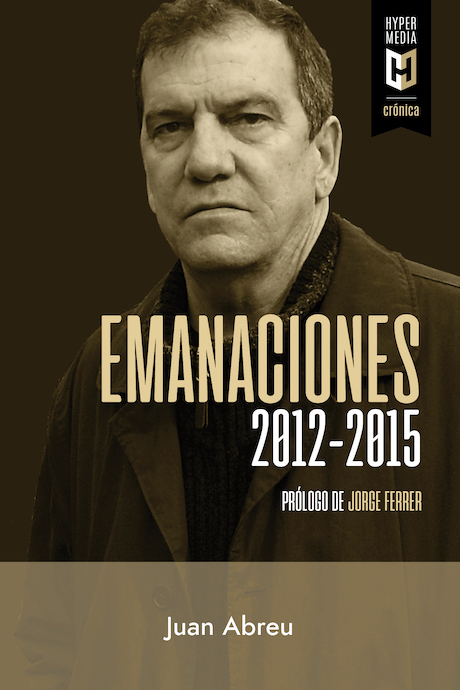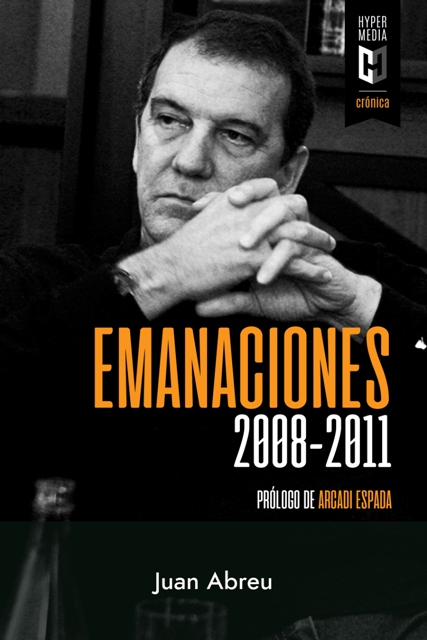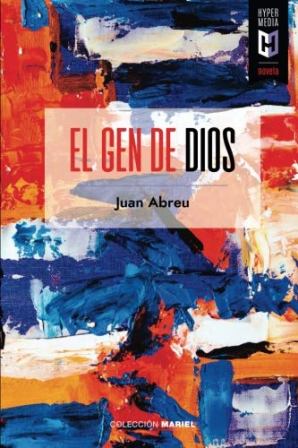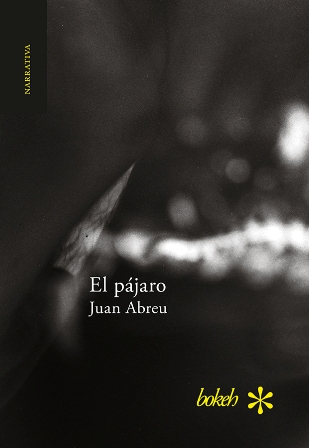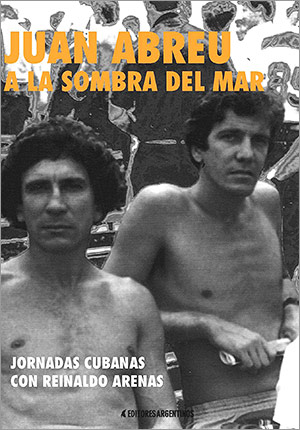5561
Esta conferencia de José Abreu Felippe, sobre su pentalogía El olvido y la calma, compuesta por las novelas Barrio azul, Sabanalamar, Siempre la lluvia, El instante y Dile adiós a la virgen.
Qué justo, qué significativo, que la mejor, la gran literatura cubana se escriba fuera de Cuba, en el exilio.
El olvido y la calma, una aproximación.
(Conferencia leída el 24 de septiembre de 2004, Día de la Virgen de la Merced, en Baruch College-Cuny, en Manhattan, N. Y.)
De niño, descalzo y sin camisa, solía sentarme al atardecer en el quicio del portal a ver como la noche caminaba hacia mi casa mientras la bombilla del poste de la esquina se iba poblando de mariposas. Era un círculo amarillo, lleno de nerviosos movimientos y rayos diminutos, que continuaba detrás de mis párpados si cerraba los ojos.
Sin pensarlo corría hasta el medio de la calle sin asfaltar y justo antes de llegar a la zanja que había en el centro, daba un salto y me quedaba flotando en el aire.
Dándole a las manos y a los pies, inmerso en aquel océano incoloro surcado por enloquecidos murciélagos, lograba poco a poco ascender; pero nunca, ni tan siquiera en los mejores intentos, lograba alcanzar el círculo que rodeaba el foco de la esquina. Irremediablemente caía y me veía echado sobre la tierra, palpitando excitado, con el cielo disparado de estrellas sobre mi piel. Entonces, asustado, volvía a la seguridad del portal y mi madre salía a regañarme porque estaba sucio (lleno de churre decía ella), y no me había bañado. Luego ella encendía la luz del portal y la magia escapaba. Algo como una cortina me aislaba de la noche y el círculo amarillo se hacía más difuso.
A media cuadra de mi casa se levantaba la ermita, completamente recubierta de conchas y caracoles. Por las mañanas, cuando mi madre me mandaba a comprar el pan, yo me daba una escapada hasta allí y de rodillas, a la entrada, escuchaba como el viento se escurría entre los caracoles. Por la boca de la ermita brotaba el rugir del mar, agitando la túnica de aquella virgen bellísima que mi madre había visto, siendo una niña, galopar hacia ella en medio de la noche. Aquella boca giraba como un remolino, formando un círculo que me invitaba a entrar, mientras yo escuchaba el lamer de las olas e imaginaba que era la voz de Dios. Nunca pude entender qué me quería decir. Qué me advertía.
Unas cuadras más arriba estaba la loma. Allí, por las tardes, iba con mis hermanos y algunos amigos del barrio a empinar papalotes, a cazar pájaros en la arboleda que lindaba con la Quinta Canaria o a deslizarnos en yagua por las zonas más escarpadas. Pero también a veces iba solo y me sentaba en la cima a ver La Habana como remachada a lo lejos. Me deslizaba entre las rocas buscando vidrios, pedacitos de vidrios, que eran mis tesoros. Vidrios que el tiempo había convertido en piedras de colores y que, desde luego, eran preciosas. El mundo a través de ellas se tornaba de un solo color. Verde, azul, o un ámbar que era casi amarillo. Del mismo modo me interesaba la piedra pómez, tal vez porque era fría y lisa (me gustaba pegármela a la cara). Y porque parecía muy dura, pero sólo en apariencia. La realidad era que se rompía hasta con la mano. Era una piedra dual, un rostro con dos caras.
Dentro de ese mundo pequeño e infantil, estaba mi padre. Trabajaba con mi abuelo envasando miel y distribuyéndola por los barrios de La Habana en un camión azul. Muchas veces yo lo acompañaba hasta Matanzas a recoger los tanques en el colmenar de un amigo. Siempre regresaba exultante, con un cartucho de marañones (cuyas semillas mi madre luego tostaría en el sartén) y otro con santajuanas y peonías. De aquellos viajes me quedaba la brisa (la cabeza por fuera de la ventanilla), y el subir y bajar por unas carreteras estrechas bordeadas de verde. Y el mar, mostrándose imponente a lo lejos.
Pero mi padre también era los domingos en la Plaza, un mercado inmenso atiborrado de olores; y el sabor de las almejas con arroz, las manjúas y las ruedas de cherna fritas. Y los saquitos de bolas transparentes, todas iguales, que a cada rato nos traía; también los muñequitos del sábado con la tinta aún fresca y sus héroes voladores; y, sobre todo, una imagen. Todas las tardes, cuando llegaba del trabajo cansado, mientras mi madre preparaba la comida, se sentaba en el portal, en camiseta, a leer el periódico. Yo le veía desde abajo sumirse en la lectura de aquellas páginas enormes y me preguntaba qué podrían tener aquellas letras que lo aislaban del mundo durante horas. No le gustaba que lo molestaran cuando estaba leyendo. Ni se le podía hablar. El sillón donde él se sentaba a leer no sólo era un sitio sagrado, sino peligroso. A su alrededor se levantaba una campana de silencio que nadie podía penetrar sin atenerse a las consecuencias.
A mi padre le fascinaban las novelas de vaqueros y tenía decenas de ellas que se pasaba la vida intercambiando con otros viciosos lectores. Hoy sospecho que por aquellas páginas que combinaban el misterio y la aventura, entró Octavio.
Un día, a escondidas, hurté una de aquellas novelas de vaqueros y me escondí debajo de la cama a leerla. Después me leí casi todas las que guardaba en la segunda gaveta de la mesita de noche, junto a la cama; pero no me gustaron. Me parecían todas iguales, con el duelo al final entre el bueno y el malo en la calle principal del pueblo. Por supuesto, carecían de tensión porque se sabía que el bueno siempre iba a ganar. Así que abandoné la lectura de las novelas de vaqueros y me dediqué a devorar las revistas y los escasos libros, que no recuerdo cómo, aparecían por la casa. No teníamos televisor y los radios duraban poco (tenían la rara costumbre de salir volando por las ventanas). La mayor parte del tiempo, cuando no andaba mataperreando por la loma o sentado en una rama del aguacate del placer de al lado, o cavando túneles y guaridas secretas para esconder mis tesoros (vidrios, pedacitos de vidrios), o volando sobre la zanja para alcanzar el foco de la esquina, me acostaba sobre el cemento del portal a inventar historias. Aunque aún no lo sabía, Octavio ya respiraba a mi lado.
-Mi madre era la otra mitad de aquel pequeño mundo. Pero era otra cosa. Algo fresco y suave que se movía de un lado al otro de la casa, lo mismo peleando con mi padre porque no arreglaba el techo y ya llovía más adentro que afuera (su preocupación era el alpiste para los tomeguines, según ella), que cantando en el patio, junto a la batea, alguna canción de Vicentico Valdés o de Panchito Riset. Mi madre tenía la música y como el círculo amarillo que se formaba todas las noches alrededor del foco de la esquina, como la boca de la ermita, todo giraba a su alrededor y se hacía cálido, seguro, mientras la prodigaba. No había temor a su lado, era el sitio donde llegar y reposar sin tomar precauciones._
Mi madre también era los tilos y una glorieta de un parque en El Vedado. Un pasillo largo de palanganas y orines y una fuente de bordes carnosos al pie de unos laureles. Es decir, mis abuelas. Mi abuela Blanca con un ojo azul y otro carmelita y mi abuela Tata, que en realidad era mi bisabuela, con su peineta de carey y sus trescientas argollas llenándole los brazos (una de ella, roja, se rompería contra el asfalto al final de la historia) y las cajitas de fósforos vacías, antiguas, misteriosas, que se levantaban en columnas hasta el techo del cuarto del solar. Una jicotea arañando infatigablemente el esmalte de la palangana y un cubo para el agua cubierto con un cartón. Y mi abuela María, preocupada porque a su hija loca le había dado ahora por treparse en el Templo Mayor de Chichén Itzá y por enamorarse, perdidamente, de un maya yucateco. Era septiembre y la vuelvo a encontrar sembrando el almendro en el jardín.
Cilindro azul, supe que no hay cilindro azul. Octavio, niño, construía sin proponérselo una simbología personal y ganaba una familia. Después, con la adolescencia vendrían los paisajes. También ELLA, revoloteando sobre el cuerpo de su abuela Tata en una habitación de paredes muy blancas en el segundo piso de la Clínica Lourdes… Antes, aterrado, la había adivinado por entre los barrotes de un ventanuco: colgaba de una soga y balaba en la sangre que iba cayendo en el cubo. Su abuelo, que acababa de degollar al carnero, lo veía morir impasible y él se preguntaba que por qué tardaba tanto aquel animal en morirse y rezaba para que muriese. No mires, le decía su madre, pero él cerraba los ojos y seguía oyendo, seguía viendo. Nada sabía del tiempo de la muerte. ELLA ya estaba ahí y lo acompañaría hasta que se cerrase el último círculo.
ELLA reinando en los paisajes. Barrio Azul, el color de su infancia, con su placer, su loma y su poceta, era un paisaje que la muerte barría junto a las hojas del almendro. Sabanalamar traería otro rostro, un monte, un río deslumbrante, cuerpos ansiosos y desnudos, pero los tiempos ya habían dejado de ser benévolos y se tornaban convulsos. Octavio empezaba a crecer al ritmo de otra música. En mayo de 1961 tenía 14 años, que ya se sabe que no son muchos años, y la revolución que marcaría su vida y la de todos los cubanos, todavía no había cumplido tres. Multitud de olores indescifrables lo forzaban a descubrir. Ya no eran sólo las hojas moradas de los mangos, ni los troncos húmedos y rijosos del platanal, ni el fango en la poceta. Ahora era la piel, el placer de tocar, palpar, texturas alucinadas; de probar, de sentir la sangre alborotada y al final, las bejuqueras a lo largo del río, y la miel de aguinaldo brotando, derramándose, mientras estallaban bombas en la ciudad y los hombres morían o los mataban.
Después, con ese peso cada vez más extraño en las pupilas, regando espuma sobre el asombro, llegaron las lluvias. Siempre la lluvia, la adolescencia dividida en tres jornadas demenciales, cada una marcada por una vida rota. Un recluta muerto de un disparo, otro por una ráfaga; y con el último, andaría 32 kilómetros a caballo atravesando una llanura que todavía lacera la memoria. Octavio sobrevivirá para descubrir que todo lo hermoso de la vida podría resumirse en un instante. El amor ya no era sólo un cuerpo que se le brindaba cuando podía, sino unos ojos brillantes que exorcizaban el espanto. Una historia de amor que se prolongaría por casi una década, todo un largo aprendizaje para crear una costumbre y aferrarse a ella. Total, para descubrir al final que su amor no era capaz de retener, ¿y qué tan fuerte puede ser un amor que no es capaz de retener? Esa es la tragedia de El instante, con los años 70 de fondo, que como ya se sabe, desembocarían en el éxodo del Mariel.
Después de asistir a la destrucción de su casa, de su familia, de su amor, de sus ilusiones, de sus esperanzas, de sus sueños de creador, ¿qué le quedaba a Octavio que no fuera decirle adiós a la virgen? Ya nunca podría volar sobre la zanja del medio de la calle, la ermita se desmoronaba y la loma era apenas un montículo atestado de casuchas de zinc. Destierro, exilio, la obstinación de construir una historia que abarcara el círculo completo, y escapar perseguido por un poema de Kavafis. Entonces, al final, viendo que su vida había estado marcada por una espiral, donde los círculos se cerraban goteando pérdidas, descubre, o tal vez no lo descubre, que siempre estuvo equivocado, que el objetivo en vez de retener es soltar amarras, tirar lastre, volver a la desnudez primigenia, porque quizás y solamente allí, encontraría lo que estuvo buscando sin saberlo hasta la última bocanada de aire: el olvido y la calma.
Muchas gracias.